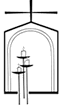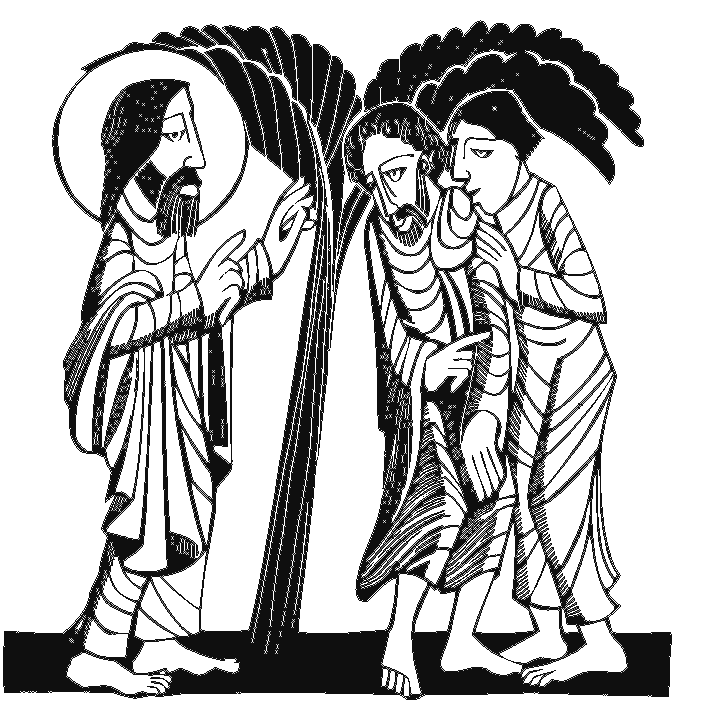Fortalecido por el alimento de Dios, Elías, aunque tenía ganas de morirse, caminó cuarenta días y noches hacia a la montaña del Señor. Así es la generosidad de Dios.
Nosotros también somos beneficiarios del alimento milagroso de Dios. Es la señal eucarística de Jesús. “Éste es el pan que baja del cielo; el que come de él, no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si comen de este pan, vivirán para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva.”
Una afirmación poderosa. Dios sería nuestra comida, nuestra máxima provisión. Dios de verdad quiere vivir en nosotros, hacernos tabernáculos. Y, fíjense, qué poderosa profesión de fe es creer esto. Nuestro “amén” es una afirmación radical de dependencia y deseo. “Tú eres nuestra comida y bebida. Tú eres nuestro sustento. Tú eres lo que nos alimenta.”
La gente que acompañaba a Jesús sabía lo radical que era el asunto: “¿No conocemos a su padre y a su madre?” “¿No es éste Jesús, el hijo de José?” “¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo?” Les confundían las apariencias. ¿Cómo puede ser? Nosotros le conocemos. ¿Cómo es posible? Él es un hombre ordinario. ¿Cómo puede ser del cielo? Es de carne y hueso como nosotros.
La Eucaristía, como la Encarnación, es un escándalo para la observación empírica y la razón técnica. Si medimos así las cosas, es mejor que nos olvidemos de todas las cuestiones de la fe. Olvídense del tema de la esperanza y también del amor. Hasta la exhortación de San Pablo—que seamos bondadosos y compasivos, que imitemos a Dios con nuestro amor—es pura banalidad si sólo se cree lo que se ve.
Nuestra lucha contemporánea de creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es una controversia sobre la transcendencia. Sólo lo de aquí es real. Sólo lo de ahora existe. Sólo se puede conocer lo que se ve. Sólo nos puede sostener lo perecedero. El sentimiento inmediato. La experiencia que nos ocupa. El dolor urgente. El placer agradable. Nuestro problema no reside solamente en cuestionar que Dios pudiera ser pan. También nos cuesta creer que Dios vive en nosotros.
Nos cuesta creer cualquier cosa transcendental sobre nosotros mismos. “De todos modos, ¿se puede decir alguna vez ‘para siempre’? ¿Existe algo de nosotros después de que se descomponga el cuerpo? ¿Queda algo más de nosotros que las satisfacciones del dinero y del poder?”
Puede que sea algo arduo para la mente moderna creer la proposición que Dios pueda ser comida y bebida. Es igual de difícil creer cualquier cosa maravillosa sobre nosotros, esperar que exista algo más para sostenernos que la materia que masticamos, bebemos y digerimos.
Aún así, nuestra fe es justamente eso—fe. Creer que hay más que la superficie y la superficialidad. Creer que lo transcendente se encarna. Si de alguna manera nos hemos encerrado en una manera de pensar en la que “la presencia real” es imposible de aceptar como don de Dios, nada maravilloso será posible para nosotros. No tiene sentido nuestro peregrinar, no habrá respuesta para lo que nuestra mente busca, no habrá satisfacción final para el hambre de nuestro corazón.