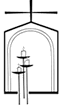El mundo parece haber perdido una prioridad básica para vivir en este planeta, el entendimiento que somos una sola humanidad con muchas caras. Se ha perdido nuestra capacidad de reconciliarnos. A cada oportunidad, profesamos como pueblos vivir sin perdonar y sin ser perdonados: las familias se desaparecen sobre las trampas del abuso y el miedo; los vecinos abrazan la culpabilidad y la condena, pero no aceptan la responsabilidad y el perdón; se nos olvida nuestro origen como inmigrantes para criticar a los que apenas han llegado al barrio; la gente capaz evita la política y los que pueden elegirla rechazan el deber de votar.
Es increíble que el Congreso está más ocupado con acusaciones personales y respuestas defensivas que con su papel constitucional de unir al pueblo representado. Toda vida política parece ser involucrada, si no con indiscreciones sexuales, con préstamos dudosos y contratos gubernamentales conseguidos para sus aliados.
Con nuestro pecado compartido y la necesidad universal del perdón y la reconciliación, nos hallamos todos enlodados y hundiéndonos en el pantano de la intransigencia. Se supone que la religión nos debe prestar normas para solidarizar y entendernos, pero lo contrario parece cierto.
Todo el mundo vive atemorizado por los cristianos, judíos y muselmanes “de la derecha”. Sus bombas desmiembran a los niños en nombre de una fe fanática. Como los seguidores de San Pablo, un apóstol y prisionero del imperio, debemos haber aprendido que el estar entre los que se declaran justos no refleja necesariamente la fe en Cristo. Se hubiera incomodado mucho el carpintero galileo escuchándonos declararnos partidarios de la “derecha cristiana”.
No se comprende cómo estos políticos se acomodan en un mundo que ellos ven sólo de color y opinión de ellos. No podrían jamás sentirse bien en nuestra procesión de ofrendas o en las panaderías mejicanas, guatemaltecas y palestinas de la Montrose o la Kedzie. Sufrirían un enfarto cardiaco comiendo con palitos en el restaurante de Chang de la Elston o comprando una carne fresca de chivo sin envoltura plástica en la carnicería libanesa de la Kedzie. Tampoco apreciarían el canto de voces vietnamitas en la iglesia metodista. Para ellos la Iglesia protestante debe ser siempre blanca y anglosajona.
Se nos ha olvidado cómo Jesús vivía su vida y siempre defendía al alienado sin preguntar si ése fuera pecador o extranjero. Desde su punto de vista de la Resurrección, él nos exigía medir la vida, no por su pasado maliciosa e ignorante, sino por sus posibilidades futuras. Hay que predicar, no lo que ya somos, sino lo que todos podemos y debemos llegar a ser.
¿Se nos ha olvidado que Jesús rechazaba todo poder político? El sólo nos exige considerar las alternativas ofrecidas para que compartamos una vida moral significativa.
Las leyes no siempre representan la justicia y nunca responden a los problemas imponderables de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué diferencia se nota entre los pandilleros que venden “crack” en una esquina de la Central Park y los maleantes con corbata de la Bolsa de Valores que hacen morir de hambre a los pobres de la tierra? Los dos grupos utilizan un “beeper” y quitan la esperanza del futuro.
En el tiempo de Jesús ningún pastor de ovejas hubiera dejado noventa y nueve de ellas para buscar un corderito. Tampoco hubiera barrido una señora toda la noche para recoger una de sus diez monedas. Un padre de familia, cuyo hijo lo había querido ver muerto, probablemente no lo hubiera esperado bajo lluvia y sol con abrazos y besos.
Pero Jesús quería cambiar todo eso. Nunca decía mucho a los que se pensaban controlar a Dios por sus leyes y ritos. Se dirigía siempre a los marginados de la historia. La vida cristiana no se fundamenta en el control, sino en la conciencia consecuente, y ella no se crea ni por las ganas de la ley ni por la cultura popular. Como nos ha enseñado Juan XXIII en su introducción al Concilio Vaticano Segundo, la organización debe ser creadora y la liberación responsable.
En sus parábolas, Jesús nos aclara que las noventa y nueve ovejas no se salvarán sin integrar al rebaño la centésima y que, sin contar todas las monedas, no habrá presupuesto. El padre será padre, no por haber permitido al hijo hacer lo que le daba la gana sino porque sabía esperar y besarlo.