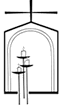En Los Hermanos Karamazov, Dostoevsky narra la historia de la confesión de la Señora Holakov al
monje Zossima. La anciana, dudando de su destino ante la muerte, supone que su crisis es de fe. El padre
Zossima, sin embargo, ve el problema como uno de amor.
Cuando él aconseja a Holakov trabajar en amar a sus vecinos como un modo de disipar sus preocupaciones, ella
se da cuenta que él ha dado en el clavo. No hay duda, piensa ella, que ella sí que ama a la humanidad; pero
practicarlo, vivirlo, le hace dudar. El viejo sacerdote, que está de acuerdo con ella, cuenta la historia de
un doctor desilusionado que tenía grandes sueños de un amor universal, pero desilusiones amargas al querer
practicarlos. “Amo a la humanidad,” decía él, “pero amo más a la humanidad en general, y
menos a la gente en particular.” Mientras sus sueños reflejan visiones de salvar la humanidad, en su
vida diaria el buen doctor no puede soportar a la gente a su alrededor.
“Soy incapaz de vivir en el mismo cuarto con alguien durante dos días seguidos … Tan pronto como alguien está cerca de mí, su personalidad me molesta y limita mi libertad.” La más leve molestia le irrita los nervios al pobre hombre. Él se molesta por el modo como alguien le habla, desprecia la maneras caminar o respirar de otros, y apenas puede tolerar la manera de vestir o las apariencias de alguien más. “En veinticuatro horas, comienzo a odiar a la mayoría de los hombres …me enojo con las personas el momento que se acercan a mí.”
San Pablo tenía un gran sentido de esta paradoja: la mejor indicación de nuestro acercamiento a Dios es la persona al alcance de nuestros brazos. Por esto, la relación con la comunidad o la familia está tan inextricablemente tejida en nuestra relación con Dios. No es sólo que los dos “grandes mandamientos”—incondicional amor a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos—son similares. Es que nuestras relaciones unos con otros encarnan nuestra relación a Dios.
La carta de San Pablo a los Filipenses se la conoce por ser un gran himno a Cristo Jesús, “quien, aunque estuviera en la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo para ser explotado, sino que se vació, tomando la forma de un criado, naciendo en forma humana. Fue en el servicio de Jesús, en su "vaciamiento" de él mismo, en su aceptación de la muerte en la cruz, donde Él encontró la plenitud y la eterna alabanza de la historia.
Pero este aclamado himno es la aplicación de un estilo de vida que San Pablo ha recomendado en nuestras relaciones mutuas. El himno es un ejemplo de “la mente” de Cristo que debemos “poner” cuando estamos unos con otros. Encontraremos alegría y consuelo sólo cuando muramos a nosotros mismos: una perspectiva que no nos atrae. La razón porque la gente evita criar hijos (no sólo haciendo bebés) es el coste. La razón poque evitamos la vida de comunidad es el desafío que esto hace a nuestro narcisismo. En una relación auténtica, el amor que soñamos se pone a prueba y se purifica por las actuaciones “de esta persona particular en este preciso momento.” El problema de la asustada anciana señora de Dostoevsky y del hipócrito doctor consiste en que ambos quieren el amor, pero no su coste. Ellos saben que ellos tienen un problema, pero no tienen la voluntad de trabajar para solucionarlo. Poque el amor es más que lógica, pruebas, o racionalidad. Es un riesgo del “ego,” un vaciamiento de sí mismos, un deseo de servir, más bien que de ser servidos. Este riesgo es la esencia de la fe cristiana en el misterio de amor: en primer lugar, que Dios nos amaría; en segundo lugar, que, dotados con tal generosidad, pudiéramos amar generosamente a otros.
San Pablo es ineludiblemente directo: “en nombre del aliento que usted me debe en Cristo, en nombre del consuelo que el amor puede dar, del compañerismo en espíritu, de compasión, y misericordia, les pido que completen mi trabajo con unanimidad, poseyendo el único amor, unido en espíritu e ideales. Nunca dén paso a rivalidades o vanidad; sino mas bien dejen que todas las partes piensen humildemente en otros como superiores a ellos, cada uno de ustedes buscando los intereses de los demás, antes que el suyo propio. Su actitud debe ser la de Jesucristo.”
Pero ésta es exactamente la actitud a que nos resistimos. Vivimos de la rivalidad, apreciamos nuestra vanidad. No nos preocupamos de los demás—a menos que sea mediante grandes esfuerzos ganados por relaciones de conveniencia y confianza.
En la historia que Jesús contó a los sacerdotes principales y ancianos, un hijo articula las palabras, pero
no hace nada; el otro hijo se resiste al principio, pero al final trabaja en la viña. El segundo hijo
realmente hace la voluntad de Dios. Las palabras no son bastante. Es por esto que los recaudadores de
impuestos convertidos y las prostitutas entran en el reino antes de los que simplemente hablan de
honradez.
Hablamos mucho del amor. Pero vivirlo requiere una gran renovación de nuestras vidas, una sacudida de nuestros
pretextos. Amar en sueños, Dostoevsky escribió, es fácil; pero su realidad es un asalto terrible—no a nuestros
deseos más profundos, sino a aquellas ilusiones falsas que se hacen pasar como soluciones.