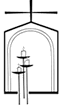¿Por qué hay desorden por todas partes? Maldad en el diálogo. Destrucción de la vida. Celebración astuta del mal. Derrumbe de la misericordia. Incumplimiento de las promesas. Enfermedades de la cultura.
Con Habacuc pedimos ayuda, pero parece que Dios no nos escucha. “¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves?” Hay ruina en las ciudades, miseria para los ancianos sin voz, y escepticismo para los jóvenes hambrientos. Las heridas abundan: enfermedades de Alzheimer y del hígado, minusvalía y venganzas antiguas. Hasta la tierra gime con temblores y desajuste climático. Después de la sequía vienen los huracanes. Además, vemos dentro de nosotros mismos una malicia tremenda. Se declaran guerras; se degrada a las mujeres; se abandona a los niños. Destruímos la tierra y las especies. Desplazamos a los pueblos y los aniquilamos. “Veo ante mis ojos destrucción y violencia; surgen riñas y abundan las contiendas.”
A veces es más de lo que se puede aguantar. La magnitud de la injusticia nos destroza. El alcance de la iniquidad, hasta en nuestro propio corazón, empequeñece la virtud. Los buenos mueren jóvenes. Los mentirosos vencen. Por las calles de Manhattan, Hanoi, Johannesburg y Londres, se ven muchas miradas perdidas. Los autómatas se mueven con habilidad. Se evita el contacto visual. La política se basa en adoptar una postura. Los medios de comunicación nos anestesian. ¿Dónde está la esperanza? ¿Cómo puede atreverse a traer niños a este mundo una pareja enamorada? Aumenta mi fe, digo. Dame algún motivo para creer. Envíame una señal. Prométeme algo.
“Si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza —les respondió el Señor—, podrían decirle a este árbol: “Desarráigate y plántate en el mar”, y les obedecería.”
Fe. Esperanza. Amor. A menudo me he preguntado qué importancia tienen estos hechos humanos tan insignificantes para los anales de la historia, para los poderes ominosos de la cultura, para los perdidos. ¿Cómo se puede dar a luz lo bueno en un mundo donde muchas veces se gesta la muerte?
Vuelve a mi mente una historia a la cual me aferro—y ahora que la recuerdo tras tantos años me tengo que preguntar si el recuerdo es verdadero.
Había una monja que era comadrona. Enseñaba en una universidad y trabajaba de partera en un hospital de una ciudad grande. Un día, entró en el hospital una joven perdida que estaba enferma y que no se daba cuenta de que también llevaba un embarazo de varios meses.
“Quiero decirte una cosa,” le dijo la comadrona. “Estás embarazada.” No existía ni joven ni hombre quien declarara ser el padre, ni tampoco familia, ni grupo de apoyo, ninguna promesa. Según recuerdo, la jovencita ni siquiera sabía cómo se quedó en estado, tan pobre fue su entendimiento de sus “derechos reproductivos.”
La hermana-sirviente le prometió a la joven futura madre que estaría allí para ayudarla. Cada semana le visitaría y le enseñaría lo que necesitaba aprender: cómo comer bien y como cuidar su cuerpo, cómo prepararse para el parto, cómo vivir. Y cada semana, la visitó. Después de nueve meses, nació el bebé. Otra nueva criatura, con la ayuda de la comadrona, fue bien alimentada, bañada, cuidada y mantenida.
Luego, la joven madre desapareció. Este mundo cruel se apoderó de ellos, quedando perdidos en el torbellino de esta cultura, el sueño americano, que para ella y su niño era una pesadilla. Salió indefensa ante los alcahuetes del placer y del poder. Se esfumó en la peligrosa noche.
No se supo nada de ella hasta, creo, unos seis años más tarde, cuando ya tenía pocos más de veinte años y le escribió a su comadrona-madre. Fue una invitación cuyo mensaje queda algo borroso en mi memoria. “Siento mucho no haberle escrito antes para darle las gracias, pero quería darle una sorpresa. Quería ser como usted, porque usted era una persona tan buena y cariñosa.”
Le invitó a una graduación de enfermeros prácticos con licencia. De alguna manera, el regalo y la promesa del testimonio de una persona fueron más fuertes que la amenaza de la violencia y el abuso, más atractivos que cualquier tentación del momento.
El bien es como un fuego frágil. Se gasta al encenderse, dando luz a todos alrededor. Aunque es poco, puede iluminar un cuarto grande y oscuro, ayudándole a uno pasar al otro lado. Como el amor y la sabiduría, vive al compartirse, al darse.
Mi comadrona-hermana-amiga lo hizo para una jovencita. Lo hizo para mí. No sabemos cómo da fruto lafe. No sabemos cómo vive de nuevo el amor.
“Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor, y sabiduría. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor… al contrario, con el poder que viene de Dios, debes soportar lo que te corresponde de los sufrimientos que el Evangelio conlleva.”(Segunda Lectura)