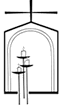¿Qué es lo que deseamos más que cualquier otra cosa? ¿Qué hay en el fondo del drama de nuestro deseo? ¿Qué es lo que nos hace feliz?
Desde luego, estas son preguntas de filósofos y místicos. En momentos de quietud, después de grandes alegrías o pérdidas, acosan nuestro sosiego interior. En los momentos creativos, nos lanzan de lleno la imaginación para crear poesía y mitos elevados o para investigar las cúpulas de la ciencia y del método analítico.
La fina iluminación en el Libro de Sabiduría resuena con muchas de las respuestas que han captivado la consciencia humana. El poder y la autoridad se presentan como escape de nuestra extrema contingencia. A los emperadores y a los conquistadores, les atrajo la abundancia del oro. Se han construido monumentos a la promesa de la salud: “Si goza de buen salud, lo tiene todo.” Se celebra la belleza en las canciones y en los anuncios publicitarios. Hasta el esplendor de la inteligencia les impresionó a los estoicos como una manera de salirse del dolor y de la insuficiencia.
Sin embargo, existe una sabiduría superior. “Y la preferí a los cetros y a los tronos. Y en comparación con ella tuve en nada la riqueza…porque todo el oro ante ella es un grano de arena…La amé más que la salud y la hermosura. Y elegí tenerla en vez de la luz porque el resplandor que de ella brota no tiene descanso.”
La abundancia de las riquezas, sean del intelecto, del corazón o de bienes, nunca parece satisfacer la ansia. Vivimos con el miedo de perder nuestro poder, sea físico o mental. El dinero no nos compra la alegría. La hermosura, tan superficial, no dura ni la mitad del tiempo. Hay intelectuales desilusionados. Hay personas con buena salud que van cargados con vidas miserables.
Lo mismo pasa con el éxito. Aun si llegamos a ser “hombres y mujeres que prosperan por nuestra propia fuerza,” siempre nos endurecemos. Llegamos a estar consumidos con juzgar a los demás que, según nosotros, no lograron aprovecharse de sus talentos. Nos asombra nuestro poder y éxito, aun así nos desconcierta el hecho de que nos cuesta encontrar a Dios, el juguete de nuestro ego.
La sabiduría superior es una sabiduría más profunda. Como la misma palabra de Dios, es “viva, eficaz y tajante más que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea clara en presencia de Dios; mas bien son todas desnudas y manifiestas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta.” La palabra de Sabiduría penetra hasta el fondo de nuestra existencia. Se extiende más allá de la cumbre de nuestro deseo.
“¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?” Nuestros logros no son suficientes. Tampoco lo es nuestra virtud. Hasta guardar los mandamientos no parece silenciar la pregunta. Hemos guardado todas estas cosas.
“Jesús lo miró con cariño.” Así mira los deseos de todos nosotros. Dijo: “Una sola cosa te falta: vete, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres; y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme.” Al oír estas palabras, se nubló su cara. Se fue triste porque poseía muchos bienes.
De alguna manera, las cosas que guardamos, los dones que no soportamos abandonar, nos mantienen atrapados por la tristeza.
Existe aquí una doble melancolía. Nos entristece el no poder dejar todos los bienes que antes pensábamos que nos protegían y aseguraban nuestra seguridad; porque ahora sabemos que lo que nos parecía seguridad es de alguna manera esclavitud. Nuestras cerraduras y guardias nos han atado.
Todavía más triste aún, sabemos, de todos modos, que nunca podemos protegernos de todo mal. Por mucho que intentemos convertir nuestros infinitos deseos en planes para la jubilación, nuestra sangre y huesos frágiles nos acompañarán siempre. No hay póliza de seguro tan fuerte que pueda evitar la muerte. Ningún Peñón de Gibraltar para protegernos. Ninguna sociedad previsora que pueda evitar el dolor de nuestra humanidad.
Por eso, es tan difícil que una persona rica, una persona con muchos bienes, entre en la vida eterna. Debemos volver a ser pequeños de alguna manera, en vez de grandes, para poder pasar por “el ojo de una aguja.”
Signifique lo que signifique la frase de Jesús, sugiere un viaje innavegable, una tarea imposible. Entonces, ¿quién se salva?
Nadie. No por la providencia ni el poder propios. La única manera de llegar al cielo es abandonar todo lo terrenal. La única manera de nacer es dejar la matriz. Cuando nacemos, caemos en una dependencia aún más grande. La vida es desgarradora y precaria, comparada con el útero. Así es que para nacer a la vida eterna debemos soltar el apretón fuerte de todos los bienes y dones que valoramos.
Es casi imposible que un hombre o una mujer seguros en su dinero acumulado entiendan tales misterios. Desde luego, ¿qué necesidad hay de llamar a Dios quien nos creó, el Dios por el cual todo es posible?
Para los pobres, ya sea de cosas materiales o del espíritu, se
convierte en un hermoso sueño.