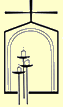Hace unos pocos años, la revista Forbes, fuente de la sabiduría capitalista, dio el siguiente título al número que marcó su septuagésimo quinto aniversario: “¿Por qué nos sentimos tan mal cuando todo nos va tan bien?” El número incluyó artículos de algunos de los escritores más notables de la época: Peggy Noonan que escribió para Ronald Reagan, George Bush, y Dan Rather; el genial novelista John Updike que nos recordó los honorarios asombrosos de los abogados, “como el agujero negro del universo de los negocios, tragando dólares,” y de la avaricia de los directores de las empresas “que han saqueado a sus propias compañías con sus salarios enormes y los tratos manipulados de manera tan descarada como los dictadores del tercer mundo que robaron a sus países empobrecidos”; Saul Bellow, el laureado Nobel que escribió de la desilusión que viene con la fascinación cultural por la riqueza; y la historiadora Gertrude Himmelfarb que nos avisó del amenazador descontento que atormentaría a la nación que se sorprendiera al descubrir que “los bienes económicos y materiales no compensaban por los males sociales y morales.”
De muchas maneras somos un pueblo desconsolado, participantes en una economía “sin alegría” cuyos modelos de la moda y de la música rock miran con ojos hoscos y furia falsa. Nos atacamos a nosotros mismos violentamente. Basta fijarse en el aumento geométrico en el número de asesinatos y de suicidios, el asesinato de los fetos por millones y la marginación moral de los jóvenes.
Nuestras propias vidas parecen estar tan exteriorizadas, tan desprovistas de valor intrínseco que nos atrae la tecnología de terminar con la vida. La idea de que un Dr. Kevorkian pueda calmar el dolor o que un Derek Humphry nos facilite “la salida final” es un tema sepulcral de bromas medio serias.
Es posible que seamos un pueblo atractivo, sugirió Peggy Noonan, pero de algún modo somos terriblemente tristes. Nos enseñaron a esperar la felicidad sin fin, pero la búsqueda sólo nos ha provocado sufrimiento. Según Noonan, viene de una profunda creencia cultural que sólo existe el mundo actual, nuestra única oportunidad de ser felices, y “Si eso es lo que usted cree, entonces no se decepciona cuando no recibe de este mundo gran medida de las riquezas, sino que se desespera.”
Es sobre la desesperación del exilio—de la patria y de sí mismo—que trata en el segundo “Libro de la consolación” de Isaías. Y si lo que el profeta escribió representa una palabra viva, no habla solamente al pueblo que vivió hace veinticinco siglos. Nos confronta también a nosotros. Esto es lo que pasa cuando hacemos nuestra la sagrada escritura: no es un texto histórico sin contexto, sino un mensaje que penetra nuestra propia realidad.
Por supuesto, este encuentro está bien para una comunidad de fieles que lleva el mismo nombre de la Palabra hecha carne y que viven en países cuyos espíritus nacionales antes fueron influidos por el Dios de Moisés y de los profetas además de ser el Padre de Jesús.
Dejamos que griten las voces de nuestros propios desiertos: Isaías nos llama a prepararle un camino al Señor, el autor de la segunda epístola de San Pedro nos invita a arrepentirnos, San Juan el bautista proclama “un bautismo que conduce al perdón de los pecados.”
Y por una feliz casualidad, la paradoja es que el arrepentimiento mismo es el comienzo de la esperanza. En el momento que reconocemos nuestro fracaso e insuficiencia, podemos aceptar nuestra condición de exilio, de la cual deseamos regresar. Al reconocer nuestros pecados, nace la renovación espiritual.
Aún más, como personas de fe, afirmamos que el deseo que nació del arrepentimiento no quedará sin respuesta del Dios que quiere que “no tengamos miedo,” que nos guía, nos lleva en brazos, nos abraza tiernamente. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, que se pierda nada de lo bueno que tenemos. Como enseña la espiritualidad de los alcohólicos anónimos, el reconocimiento de que no podemos manejar nuestro exilio nos invita a esperar a “uno todavía más poderoso que va a venir.”
Así que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Sabemos que no somos el Mesías. Pero con la promesa que nos ha dado, en la alianza que nos ha ofrecido, podemos encontrar nuestra propia voz y hablar de nuevo de la verdad que los grandes líderes espirituales como Isaías y el Bautista dieron a nuestros antepasados.
Fue Lee Atwater, creador de presidentes, inventor del lema de “dar una paliza” y de las campañas de Willie Horton, hombre que se codeaba con estrellas de música rock,—finalmente pereció de los estragos del cáncer del cerebro— quien habló claramente a un pueblo que se había entregado a la ilusión del poder, de la riqueza y de la fama.
En “La última campaña de Lee Atwater” (Life, febrero de 1991), expresó su angustia, no por su propio destino, sino por el porvenir de nuestra era—la decadencia moral, nuestro exilio del amor, nuestra falta de compasión y amistad. Parecía que él buscaba voces que se levantaran con un mensaje de esperanza a pesar de nuestro propio desierto. “No sé quien nos guiará durante los años noventa, pero debe hablar de este vacío espiritual que existe en la sociedad estadounidense, este tumor maligno del alma.”
¿Quién lo hará, si no son los que conocen su vulnerabilidad y su pecaminosidad? ¿Quién va a ser, si no son los que creen en la providencia de Dios y esperan la renovación del corazón humano? ¿Quién va a ser, si no somos nosotros?