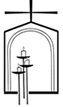Dondequiera que los apósteles fueran después de la Resurrección, parece que llevaban el mismo mensaje, “Que la paz esté con usted.” A pesar de que la gente no creía lo que decían sobre el Mesías, encontraron nuevos poderes para hacer señales y obras milagrosas. Curaban a los enfermos, sanaban a los afligidos. Los sucesos de la Pasión, muerte y Resurrección de Cristo eran señales de su supremacía eterna sobre cualquier amenaza de dominio mundano. La rapsodia del Apocalipsis seguía sonando con su fervor. “No tengas miedo. Yo soy el Primero y el Último, y el que vive.”
Da la impresión en las narrativas sobre la Resurrección en los Evangelios que actuaban con seguridad desde el principio. Los discípulos de Jesús, a pesar de las noticias que había resucitado, permanecían encerrados en un barrio cerrado, muertos de miedo.
La última aparición de Jesús en su cuerpo sucede bajo este contexto en el cuarto Evangelio. Sus palabras, que les dijo dos veces, les trajo la paz que los discípulos luego pronunciarían a los demás, porque Él les envíaba a proclamar las buenas noticias exactamente como el Padre lo hizo con Él. “Que la paz esté con ustedes.” Entonces, sopló sobre ellos y dijo: “Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados.”
El perdón y la paz que lo acompaña, es uno de los grandes temas de la misión de Jesús. No solamente fue proclamado así al mundo; fue su último don. Con sus enseñanzas, nos llamó a perdonar setenta veces siete, y creó parábolas ricas de perdón. Retrató el perdón como cosa tan principal en nuestra vida que fue casi como si nuestro rechazo del perdón nos pudiera endurecer el corazón. El corazón que no perdona pena sin perdón, incapaz de recibir perdón.
La oración que Jesús nos enseñó a rezar durante el sermón de la montaña incluye, “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.” La rezamos durante la liturgía eucarística, al prepararnos para comulgar.
¿Se ha dado usted cuenta de la ironía de como podemos recibir el cuerpo de Cristo tan fácilmente, después de haber rezado el Padrenuestro, mientras llevamos la escoria del resentimiento en nuestro espíritu? Me pregunto si es por eso que el poder de la Eucaristía nos parece tan reducido. Andamos pesadamente al altar, inconscientes del misterio que aumenta repentinamente en nuestro entorno. Ojalá creyéramos estas palabras: “Señor, yo no soy digno/digna de tí, pero basta una palabra tuya para sanar mi alma.” Este pedir perdón y perdonar abrirá algo dentro de nosotros. El perdón libra. Sin ello, estamos atascados, cautivados, atados.
¿Ha oído usted alguna vez a un padre con la cara convulsa de ira decir, “Nunca perdonaré a mi hijo”? ¿Ha visto usted alguna vez a una esposa, cargada de cadenas invisibles decir “Nunca lo perdonaré otra vez”?
Recuerdo haber pasado noches, seco e inquieto, después de haber hecho daño a otra persona que contrastan enormemente con las tardes cuando tuve el valor de no dejar que anocheciera sintiendo todavía ira.
Recuerdo amaneceres cuando me desperté con el desaliento empolvorado de permanecer sin el perdón de otra persona. Me desperté quebradizo como la miel endurecida. El resentimiento es algo que llevamos encima como una carga. Todo el mundo se vuelve más duro al hacernos más rígidos.
Pero existe una benevolencia, una ligereza con el perdón. Se respira mejor, el aire es más fresco. Cuando perdonamos, nos aprovechamos de uno de nuestros poderes tal vez más profundos, creamos algo nuevo de la nada. Cuando alguien nos perdona, es como si no existiera la guerra. No hacen falta zonas desmilitarizadas. La mirada tentativa y sospechosa desaparece y el delicado equilibrio de poderes desaparece. El desarme ocurre. “Paz les doy.”
Pero se debe recibir la paz, como el perdón, con las manos abiertas. La única manera de librarse es que alguien nos levante y nos saque de lo que nos atrapa. Así es con el misterio de la Pascua del Señor. El amor de Dios por nosotros, aunque estemos en estado de pecado, si creemos, está presente y sólo tenemos que pedirlo. Debemos aceptar este don tan generoso que no merecemos. Y cuanto más profundamente lo recibimos, más libremente lo damos a otros. Una vez que estemos llenos del perdón de Dios, sabemos lo necesario que es ofrecerlo a los demás sin que lo ganen.
Los apóstoles, pese a la vergüenza y el miedo, al final lo creyeron. Todo se arregló: las heridas, la pérdida, la confusión. Y al haber probado el dulce sabor de la alegría abundante, no había otra alternativa que gritarlo a lo más alto, de llevarlo a todas las naciones, de compartirlo con un mundo incrédulo. El fruto de la Resurrección fue su comunidad de fe, esperanza y de amor, su iglesia que sigue a Jesús. Las noticias llegaron a todas partes: “Miren cómo se aman.”