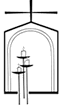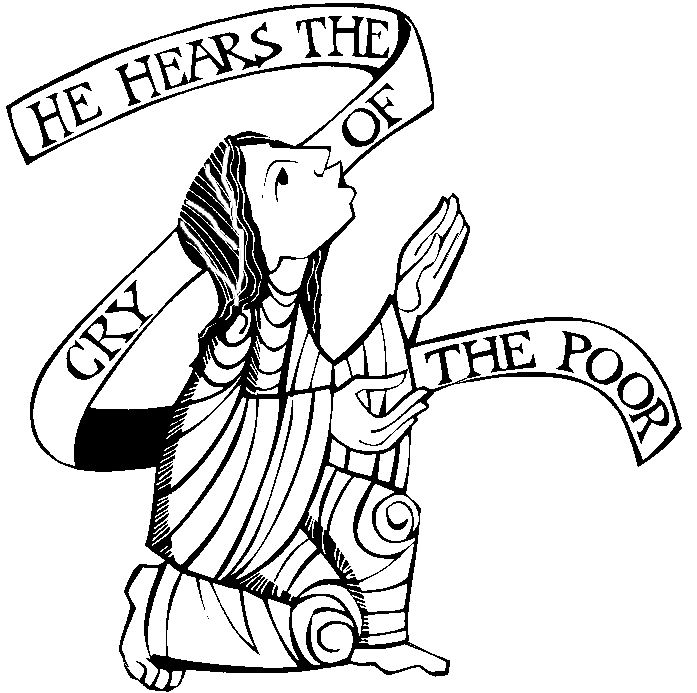Los fariseos no merecen su fama de hipocresía regalada por la mitología cristiana. Lucas aclara este punto en la parábola de hoy. Su propósito es decirnos que nosotros, con todos los fariseos y publicanos, somos pecadores y por ende, uno.
El fariseo se vestía de la ley mosaica. Ellos pensaban que la ley era la justica y no sólo un camino hacia ella. Celebraban una justicia “religiosa” basada en el pasado. Jesús, al contrario, insistía en una justicia presente, no por la religión, sino por la fe profética, la que procedía de la relación entre Dios, nosotros y este mundo. Jesús creyó que nuestras luchas, caídas y levantamientos, nos hacen siempre víctimas y causantes de las separaciones que llamamos “pecado”. Para él, la relación humana existe como fuente única de la injusticia o de la justicia.
Los publicanos vivían con la crítica de los que se consideraban los fieles de la ley. Su trabajo consistía en tocar los ídolos representados en las monedas romanas. Eran los cambistas de los bancos y templo. La ley los llamaba pecadores. No eran “gente buena” como los fariseos. Sin embargo, según Lucas, el publicano reconoce su pecado mientras el fariseo no reconoce el suyo. El publicano se reconoce como una persona hundida en la condición humana. Temblando, se acerca al Dios justificador porque sabe que no está bien situado frente ni a Dios ni al prójimo.
Lucas nos dice que el publicano, no el fariseo, queda perdonado. Según él, el perdón de Dios y la reconciliación sólo resultan porque reconocemos nuestra alienación básica y la necesidad de la solidaridad humana.
La cuaresma comenzó como un intento de acompañar a los que habían asesinado a una persona, abandonado su familia o traicionado la comunidad, pero que ya querían arrepentirse y volver a la comunión de fe. Para apoyarlos, la comunidad completa ayunaba, alimentaba a los pobres e hizo sus paces con la vida. Nadie pensaba que el pan de la mesa comunitaria fue propiedad del cura, sino la comida de todos los pecadores reunidos que habían dado y recibido el perdón. Nosotros los pecadores celebramos la eucaristía porque somos los únicos que tenemos algo que agradecer: la reconciliación que Dios hace posible en nosotros. Sólo si podemos decir en conjunto, “Señor, ten piedad”, reconociendo nuestra confusión y culpabilidad, tenemos el derecho de comulgar.
Ninguna ley sustituye a la conciencia en la vida de los cristianos. No podemos excluir a otra persona de la comunión. Solamente los que insisten en la separación y desprecian nuestra unión se excluyen de la eucaristía. Sólo los que odian al prójimo y se apartan de él se eliminan de la posibilidad de alimentarse con el pan partido y el Cuerpo del Señor.
Todavía sufrimos la anomalía de los sacerdotes que preguntan a las personas que se acercan a la comunión si se han confesado o si están casados por la Iglesia. Nos olvidamos que la única norma de la comunión no es la supuesta pureza o perfección, sino la decisión de acompañar a los demás que se reúnen.
En épocas pasadas, la gente fue invitada a adorar un pan, el Santísimo, prensado por un vidrio, rodeado de incienso y oraciones. Sin embargo, el pan no es para que lo miremos, sino para que lo coma la gente con hambre. San Agustín nos explica que la medicina eucarística existe, no para el sano, sino el enfermo y que le damos comida, no al niño gordo, sino al flaquito.
El pan de la eucaristía es el signo de nuestra solidaridad. Este pan compartido reconoce nuestra debilidad como pecadores y nos alimenta. Si Cristo se hubiera querido proteger, el signo de su presencia habría sido el mármol o la madera. Pero Cristo está con nosotros por medio de un pan vulnerable que, para podernos sostener es también capaz de volverse mojoso o duro, dejar migajas y al fin ser botado. De todos modos, es el pan, no el marmol ni la madera, que nos alimenta.
Cristo ha decidido ser compañero nuestro en la debilidad como nosotros debemos también acompañarnos los unos a los otros. Sólo nuestra separación silenciosa nos puede obstaculizar la solidaridad de la gracia y el perdón de Dios. Debemos forzarnos a entender lo que nos une o siempre fallaremos en la vocación de ser signo del amor de Dios que abraza a todos. Siendo fariseo o publicano, para que seamos una sola humanidad destinada a vivir en gracia y en la comunión del pueblo de Dios reconciliado y reunido, debemos acercarnos los unos a los otros, apreciarnos y tocarnos.