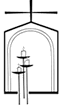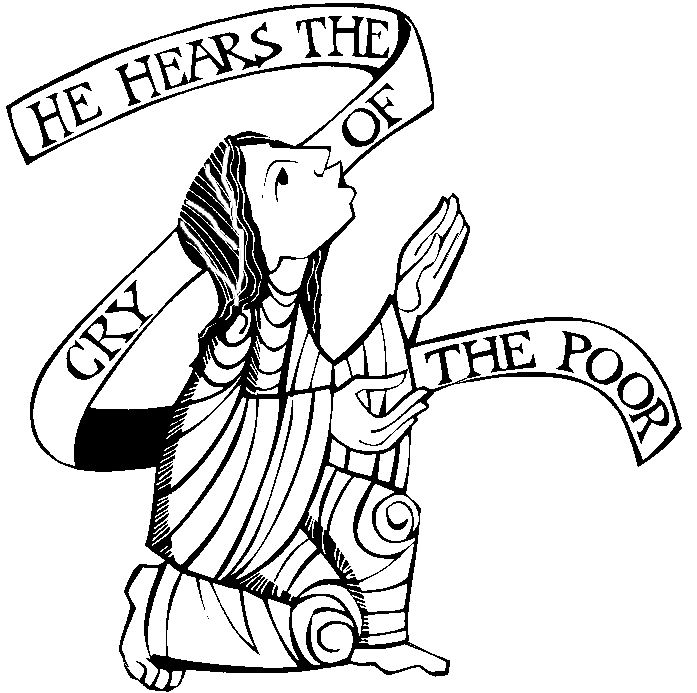Hace años, por esta temporada, solíamos ir a la iglesia para rezar por las pobres almas en el purgatorio. Recuerdo haber hecho varias visitas con mi padre. El Día de Todos los Santos era un día de ofertas para las indulgencias, más afortunado que una liquidación de ventas, donde se podría participar en la liberación eterna de algún espíritu perdido y tal vez totalmente olvidado. Normalmente hacíamos tres visitas durante las cuales recitábamos cinco veces el padrenuestro, el ave maría y el gloria al padre, entre cada recitación salíamos fuera a las escaleras de la iglesia de Santa Magdalena para que fumara mi padre.
En mayor parte, esta costumbre ya se ha desvanecido hace mucho. Pero la realidad perdura—siempre que tengamos las sagradas escrituras para recordarnos que Dios oye clamar a los pobres. “El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido.” Así el Salmo 34 repite la sabiduría de Sirácides: “No toma partido contra el pobre y escucha la oración del oprimido.”
Las almas santas, todas las que son pobres, todas las que saben que están perdidas si dependen de sus propias fuerzas, todas las que saben que no pueden contar con su propio honor y rectitud, son todo lo que deberíamos aspirar a ser. Tanto si somos santos como si somos pecadores, ninguno de nosotros, hombre o mujer, somos lo que somos por nuestros propios esfuerzos. Opinar así es engañarse. Desearlo es un sueño falso y peligroso.
¿Se imagina decirle a una mujer quien cree que logró todo por sus propios esfuerzos que es de verdad una pecadora necesitada? ¡Y fíjese cómo sería decirle a un hombre que siempre confía en sí mismo que él es amado! Son incapaces de escuchar semejante cosa. Se preocupan de sus propios logros.
Además, viven la vida comparándose a los demás. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el peor? ¿Quién es el primero? Y consideran que los que no viven según sus reglas del éxito son indignos. Jesús contó esta parábola a algunos así como éstos “que, confiaban en sí mismos, que se creían justos y que despreciaban a los demás.” Una pobre persona se había quedado al fondo del templo a cierta distancia del hombre distinguido que estaba delante ensalzándose. Parecía considerarse indigna, manteniéndose lejos. ¿Era un ladrón? ¿Un adúltero? Tal vez entristecido por su fracaso, bajaba la vista. Sus palabras eran sencillas. “Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!” Se le oye y él oye. No se compara con nadie al rezar, simplemente dice la verdad. Es él quien vuelve a casa unido a Dios y no perdido en el egoísmo.
El distinguido apóstol San Pablo habría entendido esta verdad. ¡Qué persona más exitosa, qué trabajador! ¡Qué grandes eran sus triunfos! Como vemos en la segunda carta a Timoteo, “peleó la buena batalla, terminó la carrera, se mantuvo en la fe.” Pero fue su rescatador, su Salvador quien le dio finalmente la honra y rectitud reservadas para él. No las logró por sus propios esfuerzos.
Tambien menciona la carrera terminada en la carta a los filipenses. San Pablo comenzó esa carrera solamente después de darse cuenta de que todos sus triunfos no valían para nada y que ya no podía esperar llegar a la perfección por sí mismo. Un fariseo impecable, que dejó de fingir que bastaban sus propios esfuerzos, San Pablo aprendió la libertad del pobre que musitó en el fondo del tempo, “Señor, ten piedad.”
Y el inmigrante irlandés en St. Louis que llevó a su hijo a la iglesia para sentarse al fondo vivía una parábola que Cristo había pronunciado en otra época. Volvemos a las vidas de las pobres almas. Usted no sólo se encontrará a sí mismo allí. También descubrirá el misterio de Dios.