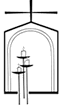Octubre es un mes especial para los santos. Comienza con la conmemoración de Santa Teresa de Lisieux y termina con la víspera del día de todos los santos, la noche de los espíritus que no nos persiguen por las calles tanto como inspiran a nuestro corazón.
Octubre es el mes de la gente importante: San Francisco de Asís, quien construyó de nuevo la Iglesia e inspiró a almas santas durante siglos; Santa Teresa de Ávila, gran doctora de la Iglesia y reformadora de las carmelitas; San Anthonio Claret, misionero, fundador, arzobispo de Cuba, y capellán de la reina de España; Simón, Judas, y Lucas, apóstoles y evangelistas; San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros obispos, un mártir de Roma; Santa Margarita María Alacoque, monja contemplativa de la orden de la Visitación, quien con su amigo jesuita San Claudio La Colombière legó a la Iglesia la devoción al Sagrado Corazón.
Mira que diversidad cultural.
Pero todos tenían en común el tipo de entusiasmo que el libro de Deuteronomio y el Evangelio de San Marcos requieren: amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza.
Al oírlo por primera vez, el “gran mandamiento” parece sugerirnos, como le parecía a una joven al comienzo de nuestro siglo, una variedad de actos elevados y grandes:
… todos los hechos que deseo cumplir para ti. Sería mártir, doctora de la iglesia. Me gustaría hacer hazañas valientes—el espíritu de las cruzadas arde en mi corazón. Anhelo morir en el campo de batalla defendiendo la santa Iglesia. Sería misionera. Aspiraría a que me despellejaran como hicieron a San Bartolomé, sumergida en aceite hirviendo como a San Juan o, como hicieron a San Ignacio de Antioquía, ser triturada por los dientes de fieras hasta que llegara a ser pan digno de Dios. Con Santa Inés y Santa Cecilia, ofrecería el cuello a la espada del verdugo, y como Santa Juana de Arco, murmuraría el nombre de Jesús mientras me quemaban en la pira.
Sin embargo Thérèse Martin, débil psicológica y fisicamente, escondida y protegida de los ataques violentos del mundo, pronto se dio cuenta de que su don no era ni el de guerrero noble, ni de mártir de la fe, ni de apóstol, ni de misionero ni siquiera de predicador. Su gracia era amar con cualquier clase de corazón y mente que le fueron dados.
La sabiduría compartida por todos los santos, después de todo, no se trataba del talento ni del deficit que uno traía al mundo. Se trataba del entusiasmo del amor, una disposición a entregar todo. También parecían entender que el entusiasmo no consistía en ser “una vez por todas.” Ni que era una cosa que ocurriría de la noche a la mañana. Era, más bien, cuestión de abrir su vida entera a la gracia transformadora de Dios.
Lo poco que Thérèse aprendería a amar a pesar de innumerables desprecios imaginados o reales, cuidadores asfixiantes, y la fragilidad de su cuerpo y psique. La gran Teresa se enfrentaría con victorias y fracazos terribles, premios y rechazos—pero con una fe impregnante, aun cuando se sentía decepcionada por proyectos y obras. San Francisco de Asís sufrió un desánimo estresante y desilusiones consigo mismo y con sus comunidades. Lo maravilloso de sus vidas era que aún cuando sufrieron derrotas, dejaron todo en las manos de Dios.
Imaginamos que el entusiasmo es algún logro o joya nuestros que otorgamos al agradecido Todopoderoso. O tememos que si ofrecemos todo lo que tenemos, se nos quitará algo preciado. Nos podría pedir demasiado. Nos mandaría hacer algo terrible.
Nos equivocamos. El entusiasmo significa que presentamos todo de nosotros ante nuestro Dios, hasta nuestro polvo y nuestra escoria. No se quita el don, se transforma. No nos roba, nos revitaliza.
En su libro Gitanjali, Rabindranath Tagore, el gran poeta bengalí, narra el cuento de un mendigo que va de casa en casa pidiendo limosna. De repente, ve a su rey celestial que se acerca en una cuadriga y suena con regalos abundantes y donaciones generosas de su señor. Pero ante su sorpresa, el rey le pregunta que tiene él para darle. Se queda mirando, confuso e indeciso. Pero, al final, mira las escasas posesiones que lleva en su bolsa y saca un grano pequeñito de maíz y se lo da al rey.
“¡Pero cuál fue mi sorpresa cuando atardeció y vacié la bolsa y salió entre el pobre montón de cosas un grano pequenísimo de oro! Lloré amargamente y deseaba que tuviera el corazón para dárte todo lo mío.”
Todos los santos, tanto los celebrados como los desconocidos, no llorarían con amargura, sino que llorarían de alegría. Al poner cada grano de esperanza en Dios, se asemejaban a Dios. Y en la pobreza o el luto, en la ternura o con hambre, en la compasión que daban y la paz que traían, hasta con las pérdidas terribles que padecieron, encontraron la felicidad que todos nosotros anhelamos.
Los santos han entrado en el misterio de Cristo, que Karl Rahner
describió como “el caso único del perfecto cumplimiento de la
realidad humana (una naturaleza que, al entregarse totalmente al
misterio de la plenitud, se vacía de tal manera que llegua a ser
Dios) lo cual significa que los seres humanos sólo son cuando se
entregan totalmente.”