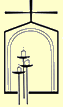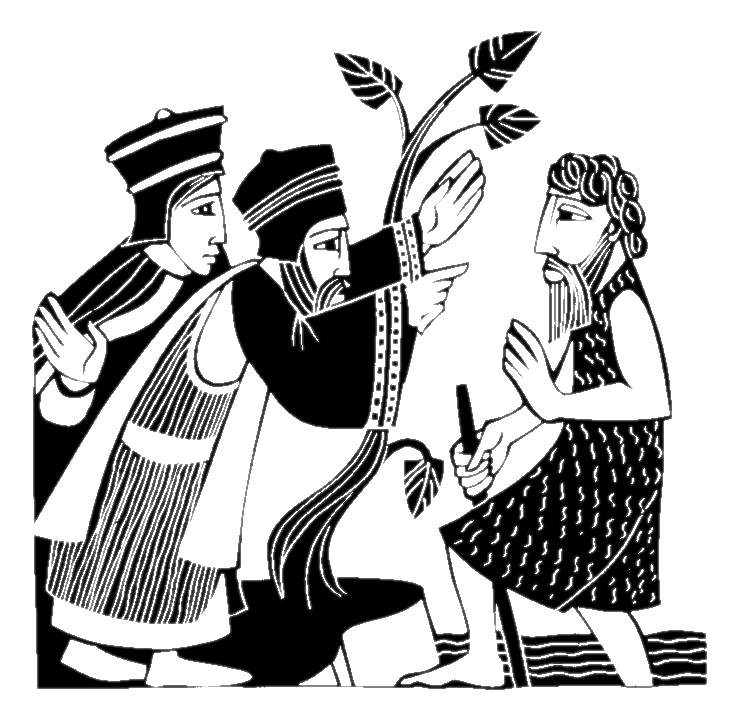Entre las varias maneras en que podríamos recibir la Palabra de Dios, podemos oírla y leerla según lo que sabemos del contexto original. Así la hermosa profecía de Isaías que trajo buenas nuevas a los pobres, curó a los destrozados, y liberó a los cautivos es probablemente la promesa de restituir la patria y la libertad a un antiguo pueblo de exiliados y vencidos.
También podríamos estudiar la Palabra desde el punto de vista del escritor y de su público. Éste podría ser nuestro enfoque, tanto si investigamos las circunstancias históricas del pueblo hebreo y los tiempos cuando se redactó la profecía como si consideramos la presencia de esta profecía en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús reveló su ministerio en la sinagoga de Nazaret. Da igual lo que pensaría y lo que diría Jesús, la profecía de Isaías vendría a la mente y al corazón de la gente de la iglesia primitiva al poner en palabras su encuentro con Cristo.
Un tercer nivel de diálogo con la Palabra, un tercer tipo de enfoque, se presenta en el contexto de nuestras propias vidas y nuestra actualidad: cómo recibimos la Palabra y cómo respondemos. De alguna manera, este enfoque es el que es tan difícil de mantener. Porque si nos permitimos ponernos al descubierto y sin precauciones ante la Palabra de Dios, nos puede sacudir, voltear y transformar.
Nos podría parecer más seguro leer y escuchar el Evangelio como si todo tuviera que ver con sucesos que ocurrieron hace mucho tiempo. Nos conformaríamos con considerar únicamente el significado histórico o las consecuencias dogmáticas. Pero ese no es el registro total de su voz. Nos habla a nosotros aquí y ahora.
Por eso, cuando Jesús citó el texto de Isaías en el cuarto capítulo del Evangelio de San Lucas tuvo un resultado particularmente evocativo. Después de devolver el pergamino, todos lo miraron fijamente cuando dijo, “Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír.” Se cumple también cuando lo oímos. De esta manera, somos los israelitas que recibieron la promesa de que Dios “hará brotar la justicia y alabanza ante todos los pueblos.” Somos los tesalonicenses esperando “la venida de nuestro Señor Jesucristo,” y atentos al peligro de apagar el espíritu y de despreciar el don de profecía. De alguna forma, debemos adoptar las palabras de San Juan el bautista y hacerlas nuestras.
Es bastante fácil deshumanizar y exteriorizar la voz de Dios en este mundo. Los pobres, los destrozados, los ciegos, los cautivos existieron en aquel entonces y allá en otras tierras. Pero Jesús insistió que las palabras de Isaías no fueran simplemente para generaciones anteriores. Eran para el presente. Son el presente.
Sin embargo, aún si aceptamos sus palabras para nuestros tiempos, todavía nos cuesta tomarlas en serio. Tal vez supongamos que se debe curar a los destrozados de este mundo; quizás debamos dedicarnos a la reforma de las cárceles; puede que nos veamos retados a trabajar por los pobres. Pero, todavía no representa el significado más profundo de la revelación.
Porque la profecía se cumple cuando la recibimos tú y yo como mensaje dirigido a nosotros. Somos nosotros los pobres. Estamos empobrecidos, no solamente en cuanto a nuestros deseos sin cumplir, materiales o no, sino en las cuestiones más secretas de nuestra vulnerabilidad personal, nuestra incapacidad de salvarnos y de curarnos, nuestra incapacidad total de organizar nuestra manera de vivir y amar.
Y son también nuestros los los corazones que sufren en esas mismas vidas y amores y trabajos que caracterizan nuestra existencia. No he conocido a ninguna mujer, ninguna niña, ningún hombre ni ningún niño que queden exentos de esta condición. Sin embargo, muchos de nosotros hemos reprimido o ignorado este mismo hecho. Al recibir la profecía, reconocemos nuestra verdad.
Así también pasa con nuestra ceguera ante la gracia de Dios, la riqueza de la vida, el don de cada respiro y movimiento de nuestros corazones. Así también con nuestra incapacidad de ver las heridas y dones de los que están cerca y lejos. Tenemos ojos, pero no vemos.
Nosotros también somos cautivos: presos en celdas con barrotes y caminos cerrados, incapaces de ver salida del fracaso, de nuestros egoísmos y traiciones, nuestros miedos que nos inmobilizan, nuestros apegos que nos tienen paralizados.
Así se encuentra la Iglesia cautiva, pecaminosa y pobre, rota y subyugada por sus propios ídolos y obsesiones. Contemos las maneras.
Y así también se quedan atrapadas las naciones en sus nacionalismos, nuestros pueblos enjaulados en la tradición que aplasta la vida humana y el espíritu, nuestras economías y clases políticas encerradas en los intereses creados.
Al oír la palabra proclamada o al leer las sagradas escrituras, dejemos que primero “se cumpla lo que acabamos de oír.” O Dios, quédate con nosotros, sé nuestro Emanuel. Ven a nuestra ineptitud. Abre nuestros ojos cansados. Líbranos—a todos nosotros. Ábrenos el corazón y la mente.
Si no encontramos la Palabra de Dios a este nivel tan primario y existencial, no nos conmoverá ninguna de las reflexiones históricas hechas por los teólogos sobre la interpretación de las sagradas escrituras. Todas las teologías especulativas del mundo no transformarán nuestros corazones.
Debemos, en efecto, asumir la postura de San Juan Bautista; hay una cosa que tengo clara: “No soy el Mesías.”