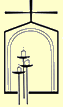¿Dónde está el lugar apropiado para que se quede Dios? ¿Dónde podemos encontrar al Altísimo? Tal vez éstas fueron las preguntas que David se preguntó a sí mismo y a Natán, su consejero, porque al rey no le gustaba vivir en un palacio de cedro mientras el arca de Dios se encerraba en una tienda. Aunque Natán le aseguró a David que Dios estaba con él no importaba dónde fuera, sólo fue la revelación nocturna de Dios que recibió Natán lo que le convenció a David: “¿Por qué me construirías una casa? Siempre he estado contigo dondequiera que hayas estado.” Y te construiré una casa aún más grande.”
¿Qué nos indican estas sagradas escrituras? ¿Cuál es el misterio—“mantenido en secreto durante siglos eternos,” San Pablo escribe en la Epístola a los romanos—que ahora manifiesta Jesús? ¿Cuál es el resultado de tanto hablar del templo de Dios y de su morada—sobretodo en relación con el adviento y la promesa de la Navidad?
La narrativa antes del nacimiento en el evangelio según San Lucas nos da la clave central. Quizás sugiera una respuesta paradójica a una de las cuestiones más problemáticas de la Iglesia contemporánea.
El ángel Gabriel, el mensajero de Dios, le dice a la Virgen María que el Señor está con ella. Es una presencia mucho más íntima que la presencia con David, el Señor está literalmente con ella. Ella es la morada. Ella es la nueva arca, fuera de toda esperanza razonable nuestra. Ella es tienda y templo. Dios se queda literalmente, físicamente en ella, concebido como ser humano, de la misma carne de María, llena con dignidad, por el poder del Altísimo. Y ella es el templo. Es la casa más grande, la promesa que se le dio a David.
Es el mismísimo “sí” de María al “misterio mantenido en secreto durante siglos eternos,” su aceptación absoluta de la promesa de la intimidad de Dios con nosotros, que resulta en su embarazo. Creyó que Dios podría tomar su carne, unirse con su propio cuerpo. Así, fue fértil y pudo dar a luz al Altísimo en este mundo.
Este es el corazón del misterio de la encarnación: que el Dios indescriptible y sin nombre se haría carne humana, que llegaría a unirse a nosotros, que vendría como un bebé de carne y hueso.
Al decir que “sí,” su “fiat” es, desde luego, transcendental en el drama del mundo, un momento fundamental de la historia. Al estar dispuesta la Virgen María a abrir su vida completamente a Dios, nos da un modelo de nuestra humanidad así como de la Iglesia y de los sacramentos.
Y esto nos lleva a un enigma de nuestra era.
¿Cómo nos enseña la Virgen María el lugar de la mujer en “el Cuerpo Místico de Cristo”? ¿Qué papel tienen las mujeres en la Iglesia?
Le hemos llamado a la Virgen María no solamente la madre de Jesús, sino “la madre” de la gracia divina, la purísima, la inmaculada y sin mancha. Le describimos como amable, digna de admiración, consejera, prudente, venerable, muy poderosa, misericordiosa y fiel. Es el espejo de la justicia, la sede de la sabiduría, el recipiente primario de la devoción, la torre de David. Es la casa de oro, la puerta al cielo, curandera de los enfermos, refugio de los pecadores, y consuelo de los afligidos.
¿No nos surge una pregunta? Si María—la madre de Jesucristo, la misma Palabra de Dios hecha carne—es todo esto, ¿podría ser ordenada sacerdote?
Hay quienes creen que se debe ordenar a las mujeres. Hay otras personas que no están de acuerdo. Pero, entre ellos ¿quiénes recurren a la revelación de Cristo en vez de a un egoísmo culto, a las tradiciones humanas o a la ideología? ¿Quiénes consideran humildemente la Palabra de Dios, dispuestos a decir, “Hágase en mí según tu palabra”?
El Beato Isaac de Stella, en las lecturas de la liturgia de las horas para el sábado de la segunda semana de Adviento, representa la realidad de María que todos nosotros debemos adoptar.
De algún modo, se cree que cada cristiano/a es la esposa de la Palabra de Dios, una madre de Cristo, su hija y hermana, a la vez virginal y fructífera. Se usan estas palabras en sentido universal a toda la Iglesia, de manera especial a la Virgen María, en sentido particular a todos los cristianos individualmente. Cristo moró durante nueve meses en el tabernáculo del vientre de la Virgen María. Morará hasta el fin de los tiempos en el tabernáculo de la fe de la Iglesia.
Esta observación del Beato Isaac es un desafío a las personas que piensan que una mujer no refleja apropiadamente la imagen de Cristo o que no simboliza adecuadamente el misterio encarnado.
La Santísima Virgen María fue el primer ser humano que podría decir de Jesús, “Éste es mi cuerpo, ésta es mi sangre.” Fue el primer altar del misterio de la Encarnación. Siendo su cuerpo un templo digno, ella fue la persona principal que se asemejó a la transustanciación para los que conocen y viven estos misterios.
¿No fue, entonces, la primera sacerdotisa, la primera ministra del sacramento de la presencia real?
¿Qué pensarían de esta idea los que opinan que las mujeres son simbólicamente inadecuadas para el sacerdocio? ¿Qué encontrarían las feministas que sólo parecen estar avergonzadas de la Virgen María, la madre de Dios, al entrar en el misterio de su ser? ¿Qué podríamos aprender todos nosotros de su completa disponibilidad a la presencia de Dios? ¿Y al hecho de que nos llama Dios a encarnar su Palabra?