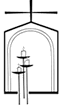La vida, como el nacimiento, requiere tiempo. Tiene una gestación larga. La flor sale sólo después de un florecimiento lento del capullo, durante el cual cada momento del desarrollo participa finalmente en la gloria de la flor completa. Nunca llegamos a comprender el proceso hasta que se realiza.
Aun así, extrañamente al contrario de la vida, nosotros los seres humanos somos impacientes con los procesos. Nos inquietamos con nuestros comienzos, con nuestra pequeñez. Nos cuesta esperar, confiar que algo bueno y grande saldrá de todos los momentos silenciosos que ocurren en la vida.
Lo mismo ocurre con la promesa de un pueblo. El profeta Miqueas llamó a Israel, que parecía estar condenado a la insignificancia, a la fe que de alguna manera la promesa de Dios se haría realidad. “Belén, demasiado pequeña para estar entre los clanes de Judá…de ti vendrá el líder de Israel.” De su pequeñez escondida nacería un pastor poderoso y maravilloso cuya grandeza llegaría a todo el mundo.
La pequeña Belén tenía entre su población una vida aún muy diminuta, un cuerpecito preparado para ser el gran sumo sacerdote que según la Epístola a los hebreos vendría para hacer la voluntad del Altísimo. Un solo “sí” de este sumo sacerdote estaba destinado a salvar y sanctificar no únicamente al pueblo de Belén y de Judá sino a todas las naciones.
Existe un gran desacuerdo sobre el significado de las narrativas sobre la infancia de Jesús. Las opiniones más consideradas y esmeradas se encuentran en los comentarios de Raymond E. Brown, S. S. De todos modos, sea como sea que interpretemos estas historias del origen de Jesús, nos revelan que el “sí” de Jesús sólo se hizo posible por otra acción anterior de confianza. La Virgen creyó que la grandeza saldría de su propia vida, de su propio vientre. Creyó en la promesa de Dios y así dio a luz a la promesa.
La narrativa del Evangelio sobre la visita de María a su prima Isabel tiene una confluencia asombrosa de pequeñez y presagio. Se saludan las dos primas, una viene corriendo a ayudar a la otra, las dos preñadas de vida y fe. El nonato escondido aviva el triunfo de la fe en Isabel que, a pesar de las aparencias, reconoce que María es la madre de su Señor: “¡Bendita tú entre las mujeres…porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño de mi vientre.”
El encuentro secreto entre dos mujeres hasta ahora desconocidas anuncia el curso futuro no únicamente de cuatro vidas sino de las vidas del mundo entero.
Cuando leo esta lectura del Evangelio, a menudo me imagino a las mujeres de la Visitación; no sólo esas dos en la zona montañosa de Judá, sino todas las mujeres que están hoy entre nosotros. Forman una comunidad religiosa que según el mundo no solamente queda escondida sino que es demasiado pequeña y frágil para tener un futuro. Pero en toda la dimensión de la eternidad, puede que se realicen en sus corazones obras mayores que todos los planes y proyectos de los alcaldes y gerentes que creen que su propio papel es vital. Los políticos van y vienen: los engreídos líderes de los partidos políticos suben al trono del orgullo y la prominencia. Pero de algún modo son los débiles y los silenciosos los que perduran.
¿Y qué podría ser más frágil o silencioso que dos niños no nacidos? Sin duda, nosotros bien lo sabemos en esta cultura del aborto. Al niño no nacido le falta la voz y es vulnerable. Los que son pequeños e insignificantes son precisamente esto: chiquitos y sin ninguna importancia. Facilmente quedan expurgados de nuestros pensamientos personales y de nuestro discurso político. Pero con esperanza, con confianza, con paciencia—dones de la madre embarazada—la vida renace en cada niño que toma vida con un “sí.”
Toda madre que ha estado preñada con fe, que ha estado embarazada con esperanza, ha ido con presteza a una amiga, a una compatriota, al esposo, a la familia para anunciar las buenas noticias. La promesa es terriblemente precaria. Cualquier cosa puede suceder, de repente, bruscamente y definitivamente. Pero la esperanza permanence, y con tiempo el largo trabajo de la fe da vida.
De alguna manera, me parece que podemos correctamente pensar en Dios como una madre. ¡Qué acto de valentía se requiere para completar la tarea. ¡Qué exigencias al “ego,” al tiempo, a los planes, a la intimidad! Ya no podrá pensar jamás solamente en sí misma. Ahora su mundo está invadido por invitaciones e interrupciones de la visita no planeada, del huésped inesperado. El embarazo es la aparición del otro desde dentro, otro ser que se une con uno mismo, pero que no es uno mismo. Todo el amor se lleva así.
La Visitación no es únicamente el ejemplo de Dios en nuestra vida. También es la manera en que entramos el uno al otro.
Nuestros amores y esperanzas son frágiles, experiencias crecientes. Requieren alimento; llevan tiempo. Lo grande y perdurable nunca viene rápidamente. Así que esperamos; confiamos. ¿Podríamos creer que la promesa de Dios tejida dentro de nuestras mismas almas engendraría algo tan grande? ¿Podríamos esperar que algo tan pequeño y frágil dentro de nosotros anduviera algún día libre, derecho y jubiloso?
La pregunta de toda madre que ha dado a luz a un niño es la pregunta de nuestro amado Dios que nos da a luz, llamándonos a una existencia precaria.
¿Vale la pena? “¡Dichosa la que creyó la promesa!” Así fue con María. Así es con Dios.