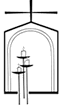En la primera lectura, el libro de Samuel, nos relata una historia entre Saúl y David.
Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo y luego David, teniendo una oportunidad para matarlo, decide no hacerlo.
David, en ese momento que pudo matar a Saúl y no lo hace, reconoce algo bien importante, que todos nosotros debemos reconocer. Esa persona que en estos momentos se presenta como tu enemigo; que no te quiere, también es “el ungido del Señor”.
Nosotros diríamos, esa persona también es hijo o hija de Dios; con la misma oportunidad de alcanzar la salvación, la reconciliación y la unión con Dios.
David comprendió esto y en vez de vengarse, buscó el encuentro con Saúl y la reconciliación.
Este pasaje nos introduce, nos da el trasfondo y la perspectiva para el evangelio. Jesús nos exhorta a que amemos a nuestros enemigos. Esta exhortación está contrapuesta con los valores de la sociedad. Vivimos en un mundo que cree que la justicia es venganza. Creemos estar justificados, si hacemos daño a quienes nos hacen daño.
Sin embargo, Jesús nos invita a romper con esa ideología. Responder al mal con el bien. Si creemos que nosotros somos hijos de Dios, que somos hijos del amor, no cabe en nuestro corazón la venganza, devolver mal por mal, engaño con engaño, daño con daño. Porque tarde o temprano, nos damos cuenta, como nos dice “el chavo del ocho”: “la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”. Que cuando tratamos de igualarnos al otro en el mal, terminamos insatisfechos, terminamos sintiéndonos peor.
Ahora, ¿Cuándo respondemos con amor al odio, qué efecto tiene en la persona? ¿Creemos que estamos salvando a la otra persona al amarla?
Podemos estar seguros que no le estamos haciendo daño. Ahora, puede que hagamos una diferencia en la vida de la otra persona o no. Pero sí, logramos salvar nuestra propia alma. Porque negar el amor a quien nos odia, es empezar a llenar nuestro corazón de odio. Dañar a la persona que nos hizo daño, es hacernos daño a nosotros mismos.
Más bien, debemos actuar contracorriente; devolver cada mal recibido con un bien. Cada vez que te odien, amar; cada vez que te hagan daño, reparar y sanar. Hacer esto, no solo te hace bien, a su vez, esa persona, deja de tener poder sobre ti. Porque el poder, solo se lo das tú. Si odias a la otra persona, entonces, esa persona ha llegado a hacerte daño; ha llegado a tener poder sobre ti.
Jesús nos dice: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.”
No es solo un acto de redención al otro. Es nuestra oportunidad real a la redención. ¡No hay otra manera! No podemos permitir que en nuestro corazón habite el odio, la venganza, los abusos o la manipulación de ninguna forma. Porque corrompe nuestro corazón y pone en juego nuestra redención; nuestra salvación.
Jesús nos reta diciéndonos: “si aman sólo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario?”
Si incluimos solo a la gente que nos quiere, si nos esforzamos, solo con la gente que nos agrada, no hacemos nada extraordinario. No hay esfuerzo o reto real, estamos en el camino fácil.
Jesús nos dice: “También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después.”
Es hacer el bien sin esperar nada a cambio. Es amar sin esperar que nos amen. Amamos porque refleja lo que somos. Somos hijos del Dios amor. Damos, porque somos hijos de un Dios generoso, quien primero nos dio. Es Dios, nuestro Padre, quien nos enseña y nos ofrece verdadera bondad y amor. Nuestra vida no es un negocio. El amor y el bien no son moneda que podemos usar en transacciones.
Jesús nos dice: “Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno hasta con los malos y los ingratos.”
Pasa, que a veces nos engañamos creyendo que somos perfectos, sin mancha, y un símbolo de virtud, ¡no lo somos! Somos imperfectos; somos pecadores, aun así, Dios nos ama. Y Dios derrama su bondad y su amor sobre nosotros.
Jesús nos dice: “Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso.”
La misericordia, va más allá de la compasión, es dar amor a quienes no se lo merecen y a quien quizás nunca te lo agradezca.
Partimos de un punto de humildad, porque cuando creemos que somos mucho, que somos buenísimos, nos cerramos a los demás. Lo que no notamos es que, cerramos a otros, nos cerramos también a la gracia de Dios.
Queremos ser esa persona con la que los demás se sienten aceptados, seguros y no juzgados. Si partimos de la soberbia, nos volvemos juez y verdugo. Si bien hay pecados más visibles que otros. Es decir, hay personas que se les ve “la patita con la que cojean” a simple vista. El hecho de que a ti no se te note tu pecado a simple vista, no quiere decir que no tengas “una patita que te cojee”.
Nunca ganamos en redención y santidad, juzgando y condenando, sino perdonando y amando. Solo amando le permitimos a Dios amarnos, sólo perdonando le permitimos a Dios perdonarnos. Para recibir lo que gratis Dios nos da, debemos estar dispuestos a compartirlo gratuitamente a quienes nos rodean. Se trata de mostrar a este mundo, lo que es la verdadera fortaleza. La misma que nos mostraron los mártires de la Iglesia. Se trata de cultivar la fortaleza que Dios nos da, de amar cuando nos odian, la fortaleza de no devolver mal por mal. Y aunque los demás te vean débil, cobarde o tierno, tu sabes lo que estás mostrando, la fortaleza de tu relación con Dios.
Dios me los Bendiga a todos y Seamos Santos.